La etnoliteratura entre dos mundos imaginados: de las cenizas de la tradición afroperuana a las mieles de la novelaAcerca de Canto de sirena, novela señera de Gregorio Martínez |
|
Ricardo Melgar Bao |
 a
etnoliteratura, esa veta que nuestro colega arguediano Francisco Amezcua promueve
con éxito desde la Escuela Nacional de Antropología en México, me ha vuelto
a ganar para realizar una cala de hondura en un territorio cultural bastante
lejano para mí. Tres décadas de distancia de mi aproximación etnográfica
al escenario chinchano, espejo y espejismo de mi memoria sobre las tradiciones
afromestizas de la costa peruana, no bastan para garantizar éxito en mi etnografía
de lo imaginario en Nazca. Confieso que a tan riesgosa aventura fui inducido
por una nativa del lugar y prestigiada antropóloga, Angélica Aranguren. Ella
me brindó generosamente el único ejemplar de Canto de Sirena deGoyo Martínez
que celosamente guardaba en su biblioteca, pero aclaro que no es responsable
de mis excesos y extravíos antropológicos. Del autor, sólo conservo amables
aunque brumosos recuerdos de encuentros colectivos en el restaurante bar limeño
Palermo, vividos —si la memoria no me traiciona— en el curso de la segunda
mitad de los años sesenta.
a
etnoliteratura, esa veta que nuestro colega arguediano Francisco Amezcua promueve
con éxito desde la Escuela Nacional de Antropología en México, me ha vuelto
a ganar para realizar una cala de hondura en un territorio cultural bastante
lejano para mí. Tres décadas de distancia de mi aproximación etnográfica
al escenario chinchano, espejo y espejismo de mi memoria sobre las tradiciones
afromestizas de la costa peruana, no bastan para garantizar éxito en mi etnografía
de lo imaginario en Nazca. Confieso que a tan riesgosa aventura fui inducido
por una nativa del lugar y prestigiada antropóloga, Angélica Aranguren. Ella
me brindó generosamente el único ejemplar de Canto de Sirena deGoyo Martínez
que celosamente guardaba en su biblioteca, pero aclaro que no es responsable
de mis excesos y extravíos antropológicos. Del autor, sólo conservo amables
aunque brumosos recuerdos de encuentros colectivos en el restaurante bar limeño
Palermo, vividos —si la memoria no me traiciona— en el curso de la segunda
mitad de los años sesenta.
Rememoremos que hasta el último cuarto del siglo XX, la expresión diferencial afromestiza de la construcción regional de la costa sur peruana, salvando la provincia iqueña de Chincha, revelaba un perfil de baja visibilidad tanto en la narrativa como en buena parte de los estudios antropológicos peruanos. Así, por ejemplo, en el clásico estudio del antropólogo peruano Gabriel Escobar sobre la región sur del Perú (1967), los referentes culturales afromestizos fueron pasados por alto; esta ausencia se reprodujo igualmente en la valoración demográfica y cultural del sur, realizada por el antropólogo norteamericano Richard P. Shaedel (1967). Para uno y otro autor, en el sur peruano, las relaciones culturales costa/sierra se explicaban únicamente en función de las relaciones interétnicas indomestizas e indocriollas. En general, la visión reinante sobre lo negro en la Antropología Social, todavía era deudora de enfoques presentistas de corte racialista o psicologista de la corriente cultura y personalidad. El mirador antropológico era, pues, poco permeable para entender el universo etnocultural afromestizo y su complicada trama entre la tradición y la modernidad en el marco de la diversidad regional y nacional. En 1973, Luis Millones publicaría el primer estudio antropológico de la minoría étnica negra, aunque centrado en el escenario limeño. En él planteaba que la minoría negra siguió un camino paralelo al indígena en el proceso de reelaboración de sus creencias religiosas bajo arropamiento cristiano, así como en el de sus distintivas presencias culinarias, dancísticas y musicales. Poco después, la narrativa afromestiza de la costa sur, representada por Antonio Gálvez Ronceros y Gregorio Martínez, se abrirían un espacio relevante en el escenario nacional. Después de dos décadas de relativo olvido y silenciamiento, se ha reabierto el debate sobre las culturas afromestizas acompañada de una nueva novela, Malambo (2001), de Lucía Charún-IIlescas. Por lo dicho, es inevitable que nuestra lectura de Canto de sirena se inscriba en esta línea de revisión de la diferencialidad etnocultural, todavía en proceso de balbuceante desarrollo.
Si bien la obra Canto de sirena del narrador peruano
Gregorio Martínez fue ganadora del premio bienal de novela 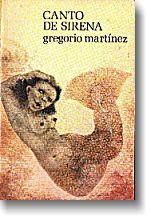 «José
María Arguedas» en 1976, su adscripción a dicho género literario siguió en discusión.
Sucedía que ésta, al ser explícitamente configurada a partir del testimonio
de don Candelario Navarro, un octogenario poblador afromestizo de la costa sur
del Perú, complicó no sólo su caracterización literaria, sino también su lectura
antropológica. No por casualidad Canto de sirena fue filiada como novela,
y a contracorriente como testimonio oral, novela-testimonio y, más recientemente,
como «novela experimental, lúdica y polifónica» por Milagros Caraza (Fernández,
1998:179). Más que su filiación de género literario, nos interesa presentar
en esta comunicación algunas expresiones de la cosmovisión afromestiza regional
en los marcos de esa relación ineludible entre oralidad, escritura e imagen,
vía la complicada lógica de la seducción. Tal lectura se distancia accidentalmente
de la secuencia narrativa para reconstituir su visión etnocultural.
«José
María Arguedas» en 1976, su adscripción a dicho género literario siguió en discusión.
Sucedía que ésta, al ser explícitamente configurada a partir del testimonio
de don Candelario Navarro, un octogenario poblador afromestizo de la costa sur
del Perú, complicó no sólo su caracterización literaria, sino también su lectura
antropológica. No por casualidad Canto de sirena fue filiada como novela,
y a contracorriente como testimonio oral, novela-testimonio y, más recientemente,
como «novela experimental, lúdica y polifónica» por Milagros Caraza (Fernández,
1998:179). Más que su filiación de género literario, nos interesa presentar
en esta comunicación algunas expresiones de la cosmovisión afromestiza regional
en los marcos de esa relación ineludible entre oralidad, escritura e imagen,
vía la complicada lógica de la seducción. Tal lectura se distancia accidentalmente
de la secuencia narrativa para reconstituir su visión etnocultural.
El escritor Gregorio Martínez (Nazca, 1942) y su personaje testimoniante,
Candelario Navarro (Acarí, 1895), pertenecen al archipiélago etnocultural afromestizo
de quince localidades de la semidesértica costa sur peruana: Cañete, Chincha
Baja, El Carmen, Guayabo, San Regis, San José, El Ingenio, Palpa, La Banda,
Changuillo, Pisco, Ica, Acarí, Sama y Nazca. Además de ello, Gregorio y Candelario
guardan entre sí lazos parentales: ambos son primos (El Comercio,
13/9/1998). Estos referentes culturales compartidos atenúan sus obvias distancias
generacionales, de capital letrado y de posición social. La reseña de la contraportada
sostiene que: «Aunque la haya escrito uno solo, Gregorio Martínez, puede decirse
que tiene dos autores. El otro la habló, después de vivirla, y se llama Candelario
Navarro. La habló y, con la voz que le devuelve, recreada, Martínez, la seguirá
hablando [...]». De nuestra parte, diremos que esta obra se aproxima al perfil
de un etnotexto ficcional que juega y experimenta con la oralidad y la escritura
del autor y del testimoniante.
Sostenemos que Candelario no es en sentido estricto pura oralidad primaria, así como Gregorio no es pura práctica escritural, por lo que consideramos que este texto narrativo se sitúa en un espacio cultural transfronterizo entre dos vertientes de la oralidad secundaria dados sus diversos grados de vínculos con la escritura, pero en una de las cuales domina «el molde mental de la oralidad primaria» (Ong, 1999:20), El móvil y tenor de esta narrativa, más que proponer el rescate de un testimonio afromestizo, apunta a marcar desde tal referente etnocultural una reelaboración experimental de los símbolos y de los flujos diferenciados y cruzados de comunicación intercultural. El cierre de la obra parece trascender a Candelario Navarro y Gregorio Martínez al abrir un coro de voces personales y anónimas de filiación intrarregional. En general, a lo largo de toda la obra, la sonorización del cuerpo y del lugar opera de manera recurrente como clave de identidad cultural, de manera convergente a su aromatización y coloración. En clave afromestiza, la costa sur suena, canta, aúlla y se contonea a ritmo de campanas, zorras y sirenas.
La religiosidad afromestiza, presente en la novela, se expresa como eje recurrente y distintivo tanto en la relación horizontal y de respeto entre el hombre y la naturaleza, como en la bifurcación de género y su complementaridad. Una y otra marcan distancias frente a las ideologías de la modernidad occidental. Ilustremos lo dicho desde la novela. Habla Candelario Navarro al respecto de su visión cristiana de lo terrestre animado o inanimado, natural o artificial: «[...] en todo lo que ocurre en el mundo hay una norma, un principio, que a todo, sea animal, piedra, carro, guarango, río, camarón, lagartija, gusano [...] a todo lo volvemos gente, lo tratamos como si fuera cristiano [...]» (Martínez, 1985:149).
Candelario, en lo que compete a la bifurcación de género de todo lo existente nos dice:
Todo hay par, viene así, emparejado macho con hembra, esas nubes delgaditas como algodones que suben de acá para la sierra son hembras y los padrones de nubes que brotan allá arriba y se quedan suspendidos en el cielo esperando a las que van de acá, esos son machos, y apenas se encuentran con las que suben de este lado hacen resistencia, entonces se entreveran como los pájaros cuando se agarran en el aire y recién cuando se aflojan empieza a caer lluvia y los ríos se llenan de agua para regar el maíz, la papa, el camote. Igual sucede con el sol y la luna, uno es el macho y la otra la hembra [...]. Viento también hay hembra y macho [...] (Martínez,1985:124).
Y aunque en esta cita no aparece la clave de sonora sensualidad y el movimiento que presiden cada acoplamiento y que remarcan sutilmente las fronteras entre el juego del placer y el rito de fertilidad, esa clave está reiterada en muchos de los pasajes de la novela. Incluso una mirada carnavalesca y gozosa preside la relación entre la entre la vida y la muerte:
[...] la Carcancha va a venir a llevarme y seguro que no me van a faltar ganas para revolcarme con ella, así puro hueso que es me la voy a pisar [...]. Candico allá en la otra vida que dicen, va a estar buscando pecadoras para ayuntarse, bien he visto y mirado en la biblia cómo están las pecadoras amontonadas y calatas quemándose en la candela del infierno, de ahí voy a sacarlas yo para gozarlas con ganas y sin medida (Martínez, 1985: 134).
Revisemos en la visión de Candelario Navarro cómo el mito cristiano de los orígenes del hombre, que viene de la tradición letrada bíblica, es recreado. Así nuestro personaje sitúa las primeras expresiones de la oralidad entre lo sagrado y lo profano, entre Dios y el recién creado Adán : «[...] cuando Dios le preguntó: ¿a dónde vas?, Adán miró para arriba y como no divisó a nadie contestó: voy a joder, y desde ese momento su vida entera la dedicó a la mortificación [...]» (Martínez, 1985:23).
Candelario pone en cuestión la práctica escritural bíblica, y con humor va señalando sus distancias en la medida en que contrarían el sentido común. No le parece convincente el encuentro entre Adán y Eva porque va contra el sentido común: ¿cómo es eso de que mientras Adán dormía hicieron a Eva y al despertarse no se espantó de verla? Tampoco le convence el origen blanco de toda la especie humana: «se me ocurre que Eva tampoco parió negro, chino, cholo, guineo, ella parió de una sola color, parió tal como era su raza, nosotros somos otra creación» (Martínez, 1985:24). El tema de los orígenes reaparece en otros pasajes de la novela como un campo transcultural con una relativa tensión. Así la referencia más lejana sea la esclavitud, nunca cobra visibilidad el África de sus ancestros, prefiriendo fincar el origen cultural en las milenarias culturas andinas. La condición de huaquero especializado de Don Candelario asume una veta de legitimidad por haber sido apadrinado de joven por Julio C. Tello, el fundador de la arqueología peruana, en su experimentada y sostenida búsqueda de los orígenes culturales andinos, a los que nuestro personaje siente como propios. La preocupación de Candelario por los textos religiosos revela un referente de identidad que ensancha los límites lingüísticos del castellano y de la tradición letrada al recuperar al quechua. Nos explicamos. Candelario da cuenta de su entrañable recuerdo de «un librito de rezo en quechua con letras de pergamino que ahora ya no hay, no existe» y que acostumbraba a leer en el colegio de El Molino. Candelario agrega que ahora que se le ha dado «por las averiguaciones»: dice «ya no se qué hacer para conseguirlo» (Martínez,1985:45).
La historia sagrada cristiana como tal, le parece a Candelario discutible, reelaborada por los hombres, pero además aprovecha para dar sus argumentos y relativizar sus tradiciones escriturales desde su propio campo cultural. Así dice:
[...] no se explica que siendo Dios tan poderoso tuviera necesidad de que alguien le escribiera lo que quería escribir, ¿acaso no le bastaba con poner el dedo en papel?, ahora que Dios haya escrito en alguna oportunidad sí creo porque quedan muchas señas, ahí está su escritura en las criadillas del carnero, esos que saben descifrar entienden muy bien qué dice» (Martínez, 1985: 24).
La oralidad primaria no está reñida con la jerarquía de los saberes al desplegar un abanico de referentes de sentido que aluden a otra racionalidad, así como a una plástica manera de modelar las identidades. La oralidad dependiendo del perfil del hablante, puede cumplir una función demiúrgica en la manera de nombrar lo que existe, quizás por ello se asemeja a la palabra divina. Por su lado, la escritura moderna —al buscar un sentido unívoco que paute el pensamiento— configura la identidad, razón por la cual Candelario se ve urgido de confrontarse él mismo. En el universo de la oralidad, nuestro personaje es nombrado de distinta manera: como Candelario, Jesucristo, Cándido, «Brujo», y en todos se reconoce a pesar de sus papeles diferenciados sin percibir contradicción e incoherencia. Pero, Candelario necesita saber qué dice el papel acerca de él, qué dice su acta de nacimiento, y su búsqueda es larga y costosa. Finalmente la ubica y celebra el evento tomando aguardiente de caña y bailando «sambamalató», una sensual y agitada danza afromestiza asociada al ciclo de fertilidad. El ritual del canto y del baile permea y anuda los campos de la oralidad y la escritura cuando de identidad se trata, individual y/o colectiva. Después de su gozoso regocijo de casi una semana, Candelario reflexiona:
Todo ese trabajo me costó demostrar con papel que era cierto que había nacido el día de La Candelaria, que por eso me pusieron Candelario, y Cornelio porque así también reza ese día, Cornelio de Cuerno, que quiere decir que ese día el Padre Eterno le puso cuernos a San José, porque se le presentó a la Virgen, a María, y la gozó, y de ese goce nació Jesucristo, en diciembre, justo a los once meses que es el periodo que demoran en gestarse los adivinos, los milagrosos, porque es humano nacer entre los siete y los once meses, quizás esa coincidencia de mi nacimiento con el antojo del Padre Eterno de darse un desahogo con la Virgen María, hizo que yo sea así calenturiento» (Martínez, 1985:147-148).
En este caso, los nombres asignados y reinterpretados por su portador configuran su modo de anudar su identidad y su destino. En los imaginarios costeños de la costa central y del sur, sigue sedimentada esa creencia barroca de que la palabra (hablada y escrita) y el traje hacen al individuo: el parecer es el ser. Como hemos podido apreciar, la construcción de los orígenes, cualesquiera que éstos sean, no puede ser disociada del circuito oralidad/escritura, el cual marca intercambios y convergencias más que oposiciones.
Hay casos en que las novelas no pueden disociarse de sus imágenes de portada, máxime cuando existe una clara e intencionada relación con el título o la trama narrativa, y Canto de sirena es uno de ellos. La gravitación de las imágenes sobre la obra no ha escapado a los enfoques de algunos críticos contemporáneos, quienes las han resituado en el campo de los denominados paratextos, esclareciendo su función intencional en la significación y recepción de la obra édita.
Para nosotros, el asunto queda situado en las lindes de intersección de tres modos de comunicación cultural (oralidad, escritura e imagen). Consideramos que en nuestro texto la sugerente portada exhibe la recreada imagen mitológica a la que metonímicamente alude el título, para refrendar simbólicamente su papel en la narrativa. La sirena, construcción mítica de Occidente, tuvo, bajo sus moldes medievales de mujer-pez, una fase expansiva sobre nuestros imaginarios a partir de la colonización (Durand, 1982), incluidas sus reelaboraciones sincréticas asociadas a los manatíes marinos, lacustres y fluviales. Una de ellas es la seductora sirena afromestiza del libro en referencia. Ésta sobresale en la portada sobre un cálido fondo, entre un color arena y uno tornasol, y debe su creación a la conocida pintora peruana Tilsa Tsuchiya. La sirena como símbolo es polisémico, y aunque aquí privilegiamos como atributo dominante su canto, condensación de oralidad y melodía, ésta también representa, al mismo tiempo, lo cálido y lo húmedo, es decir, está significada por los calores del mediodía y lo hídrico de la Luna y del mar. Por último, la sirena significa la extraordinaria y fascinante hibridez de lo femenino, la animalidad de lo bajo y la humanidad de lo alto en su desnudez (Lao, 1995:21-28). La sirena con su canto e imagen abre el juego hedonista del caos.
Nuestra lectura de Canto de sirena empezó por esta provocadora imagen mitológica cuyos atributos simbólicos presiden la tensión entre oralidad y escritura, así como la interacción entre mujeres y hombres. La seducción atraviesa desde la imagen, la palabra y la escritura. Por ello, pregunto: ¿es la sirena el símbolo más sonoro, melódico y representativo del campo cultural de la oralidad y, en lo particular, de la oralidad afromestiza? Creo que sí, y me parece que el autor aprovecha concientemente la eficacia simbólica de la sirena en sus diversos planos narrativos.
Al inicio de la novela hay dos párrafos breves y aparentemente insulares a través de los cuales el narrador hace visible su presencia y su modo de significar el desborde femenino. El primero va a fungir como una provocadora dedicatoria que más adelante va a contrariar los desbordes de lo masculino a través de su personaje central, Candelario Navarro. Este reza así: «En memoria de doña Benita La Capadora, montaraz y lujuriosa defenestradora de hombrías que ejerció su oficioso escarmiento entre Huarato y Tunga. Cazada a balazos por los gendarmes de Leguía, su cadáver abandonado en el monte fue devorado por los cerdos» (Martínez, 1985:7). Tal dedicatoria reafirma la excepcionalidad real de la transgresión femenina, al mismo tiempo que su límite y su cruenta sanción, acaecida ésta en el mismo escenario regional donde se ambientará la novela. La alusión al régimen de Augusto B. Leguía (1919-1930) parece cumplir la función de significar doblemente el peso de lo real y la potencialidad de lo verosímil en los marcos de la crisis de la cultura oligárquica. El principal tiempo de la trama novelesca es el de las haciendas costeñas y del papel subalterno de los pueblos.
La imagen lujuriosa y depredadora de «doña Benita La Capadora», sirena de tierra firme, aparece tenuemente reiterada en la novela misma, para significar un temible espacio de refugio temporal para los transgresores sociales perseguidos por las fuerzas del orden, plagado de pantanos, víboras y «pancoras» (Martínez, 1985:141). El propio territorio de la difunta doña Benita, por sus riesgos y atributos nos sigue revelando la fuerza de lo femenino. En general, el desborde o la desmesura de lo femenino se ha afirmado como una carga de temor y deseo inconfeso en las sociedades patriarcales, el cual debe ser frenado y sancionado. En cambio. en la novela como en la realidad, los desbordes de lo masculino, particularmente las violaciones cometidas por los hacendados costeños, fueron amargamente tolerados, quedando amparados en la impunidad. Con ello se muestra igualmente claro que las autoridades locales se convertían en una extensión política de las haciendas y del poder de sus dueños, aunque en el caso de Don Candelario abre juego a una plebeya y transgresora lógica carnavalesca.
Volviendo a las puertas de acceso que significan a la obra,
diremos que, más que la dedicatoria comentada, resulta ilustrativo el epígrafe
que sirve de preámbulo a la voz de Candelario Navarro y que marca propiamente
el despliegue de la narración. El autor resume así el tenor de la novela: «Esto,
no es una historia, es un canto: en octubre, mes de los zorros, cantan las sirenas»
(Martínez, 1985:11). Así como el símbolo de los zorros, tan presente en la última
novela de José María Arguedas, al representar el seductor juego comunicativo
entre las oralidades e identidades  costeño-serranas,
que oculta y desplaza su sentido sexual femenino condensado en la omnipresente
«zorra» chimbotana (Melgar, 2000:60), en el caso de la novela de Gregorio Martínez
cumple un papel cultural parecido, pero que transita de lo femenino a lo masculino.
Pero esto supone que estamos afirmando que las sirenas, siendo simbólicamente
equivalentes de las zorras, son desplazadas en la trama narrativa. Algo hay
de cierto en esto, aunque el asunto reviste mayor complejidad. Al cierre de
la novela, uno de los ocho párrafos insulares que arman el epílogo, en particular
el segundo, responden como voz colectiva al autor sobre la función del canto
de sirenas en el mes de los zorros. La creencia popular reza así: «El aullido
de las zorras en celo que vagan sin descanso en las noches de octubre no deja
escuchar el canto de las sirenas de la mar» (Martínez, 1985:159). Queda así
explícita la relación asimétrica de lo sonoro femenino, cuando el aullido de
las zorras que, por la fuerza del instinto, silencia o desplaza al canto humanizado
aunque mágico de las sirenas. De los otro siete textos que completan el epílogo,
sólo el primero revela la voz del narrador, para remarcar a través de una anécdota
la primacía de lo local sobre lo nacional. Los restantes manifiestan voces colectivas
o personalizadas de la región, abriendo juego a un cierre polifónico con equilibrio
de género que se proyecta sobre la tradición y la modernidad.
costeño-serranas,
que oculta y desplaza su sentido sexual femenino condensado en la omnipresente
«zorra» chimbotana (Melgar, 2000:60), en el caso de la novela de Gregorio Martínez
cumple un papel cultural parecido, pero que transita de lo femenino a lo masculino.
Pero esto supone que estamos afirmando que las sirenas, siendo simbólicamente
equivalentes de las zorras, son desplazadas en la trama narrativa. Algo hay
de cierto en esto, aunque el asunto reviste mayor complejidad. Al cierre de
la novela, uno de los ocho párrafos insulares que arman el epílogo, en particular
el segundo, responden como voz colectiva al autor sobre la función del canto
de sirenas en el mes de los zorros. La creencia popular reza así: «El aullido
de las zorras en celo que vagan sin descanso en las noches de octubre no deja
escuchar el canto de las sirenas de la mar» (Martínez, 1985:159). Queda así
explícita la relación asimétrica de lo sonoro femenino, cuando el aullido de
las zorras que, por la fuerza del instinto, silencia o desplaza al canto humanizado
aunque mágico de las sirenas. De los otro siete textos que completan el epílogo,
sólo el primero revela la voz del narrador, para remarcar a través de una anécdota
la primacía de lo local sobre lo nacional. Los restantes manifiestan voces colectivas
o personalizadas de la región, abriendo juego a un cierre polifónico con equilibrio
de género que se proyecta sobre la tradición y la modernidad.
Entre ese juego de aullidos de zorras y cantos de sirenas se interpone el propio canto de Candelario Navarro, el cual da inicio al primer capítulo: «El año 46 que ahora se me hace una bola de ceniza en la garganta, llegué a Coyungo, ¡Coyuuuuungo! como se dice» (Martínez, 1985:15). Don Candelario parece insinuarnos que lo bueno se dice cantadito, pero, claro, antes lo hacía mejor, como se debe. Se podrá apreciar a lo largo de la novela que el canto no viene desde lo femenino, por ello hablamos de una cierta androginia entre paratexto y texto, pero también un desplazamiento del sentido en el símbolo narrativo dominante. Por lo anterior, nos preguntamos sin desperdicio: ¿qué será Candelario, zorro o sireno? Nomás Candelario, es decir, zorro y sireno al mismo tiempo, un personaje bifronte. Candelario canta y aúlla, aúlla y canta. Recordemos que la «lengua está sembrada de metáforas que aluden al tacto» y que cuando cantamos «se nos dilatan las pupilas» y «suben nuestros niveles de endorfinas» y por ende nuestro tono de vida (Ackerman, 2000: 93 y 256). Candelario también baila, pero como culebra, meneándose y apretando rítmicamente a su pareja para remarcar la fuerza fálica de los bajos fondos. Las mañas zorrunas de Candelario se desplazan en sus oblicuas miradas y sorpresivos acosos a sus gallinas, es decir, a sus objetos de deseo.
Cuando nuestro personaje en su juventud usaba la palabra cantada parecía que destilaba mieles, lejos estaba su garganta de perder el canto y el aullido con esa bola de ceniza que le llegó con la edad y lo ancló en la soledad de la periferia desértica de Coyungo. Pero el canto seductor de Candelario iba más allá de este poblado, proyectándose sobre el espacio regional. No por casualidad en 1923 afirma que tuvo 10 mujeres de todos los colores y sabores a las que bien les cumplía sin obviar techo, ollas y vaquita; por fuera tenía otras dos féminas con las que mantenía ocasional y discreto arreglo. Pero dejemos que nuestro zorro/sireno o sireno/zorro explique la fuerza de su canto fuera de su pueblo:
En Nazca saben muy bien cómo he sido, se acuerdan seguramente qué número calzaba, cual era mi medida, es que yo no he sido como los maltones de aquí que las muchachas ya se están pasando y ellos escondiendo la cara, haciéndose la paja, tirando burra cochina, yo no, yo siempre he andado encendido, listito como una pólvora, pero aquí veo que los muchachos no tienen palabra, les falta desenvoltura, están entumidos como si hiciera frío, yo que ellos aunque sea brinco, le tiro patadas al viento, porque a las mujeres les gusta que les calienten el oído, eso quieren ellas, después de ese calentamiento les llega a la cabeza y entonces es cuando a ellas les entra el disfuerzo [...]» (Martínez, 1985:118-119).
La exitosa palabra cantada de Candelario es traducida por los jóvenes de su entorno como un saber oculto, sagrado, como oración mágica, al punto que refiere haber asumido la función de brujo. Algo tiene que ver que los tiempos hayan cambiado y las tradiciones que marcaban la masculinidad se hayan vuelto cenizas. Candelario, refiriéndose a los muchachos, pone en evidencia una distancia generacional. Así dice: «[...] vienen donde mí y me dicen, don Candelario, que le pagamos, que enséñenos sus oraciones [...]». Ellos no saben que «las muchachas están que ya no se aguantan con el calor y ellos nada, es que no abren la boca» (Martínez, 1985:119).
No hay duda que la ficcionalización narrativa de Canto de Sirena tiene mucho que ver con esta visión cultural de la costa surperuana. Las representaciones con las que Gregorio Martínez constituye su novela poseen significativo grado de verosimilitud de cara a los imaginarios regionales. El humor aldeano de los afromestizos está presente a lo largo de la obra, así como ese juego lúdico con las palabras, en las lindes entre lo escrito, lo hablado y lo cantado o rimado. Los juegos en torno a una copla de inspiración lorquiana que acompañan los primeros escarceos adolescentes de Candelario Navarro son elocuentes: «y que ella me llevó al río / creyendo que era mozuelo / pero tenía albedrío /»; «y que ella me llevó al río / creyendo que era consuelo / pero tenía trapío/»; «y que ella me llevó al nido / creyendo que era cachuelo / pero lo tenía mordido» (Martínez, 1985:97-98).
Pero si para Candelario Navarro la palabra cantada tiene ese don seductor hacia lo femenino, nada mejor que la palabra escrita para rememorar y certificar sus conquistas: «comencé a enamorarla con versos y promesas esas que ella solita me dio cabida ida y entonces me la llevo para mi cuarto endulzándola [...]. En los Majuelos hoy 28 de noviembre del año en curso y para mayor mérito firmo yo personalmente Cornelio Navarro Arenza de Acari carijo» (Martínez, 1985:61).
Candelario nos explica el origen y función del campo escritural en los siguientes términos:
La manía de la escribidera, de llevar apunte, la he tenido desde muchacho, no es que esté disvariando de viejo como alguien dijo al verme aquí, en esta mesa, sentado, con lápiz y cuaderno, anotando y llevando la cuenta de todo lo ocurrido y también de lo que no sucedió en el momento que le tocaba suceder, no por vicio y ociosidad, sino que esa es mi costumbre [...] (Martínez, 1985:58).
Candelario Navarro filia culturalmente el origen de la práctica escritural que él ha realizado desde su juventud. Nuestro personaje, por un lado, nos remite a su aprendizaje de la lectura y escritura en la escuela y, por el otro, al magisterio ejercido por don Emilio Barahona, ese criollo calenturiento que llevaba «registro de sus mañas», el cual le regaló un lápiz para que lo imitase, actividad que asumió con gusto y detalle. Así lo testimonia: «[...] llevo nota del goce carnal, un apunte minucioso de todas las mujeres que se avienen al entrevero y se acuestan conmigo, de esas todititas están aquí, en este cuaderno [...]» (Martínez, 1985:59)
El peso hegemónico de la tradición letrada es reconocido por Don Candelario, pero lo reconcilia con un patrón rítmico y lúdico propio de la oralidad primaria; así, afirma: «[...] aunque el papel no tenga boca, es el que habla, más que cualquier pico de oro» (Martínez, 1985:148). Pero, comparando el peso de la memoria erótica de Candelario entre la oralidad y la escritura, ésta última —si bien certifica conforme al criterio de que el «papelito habla» mejor que la palabra cantada— evidencia la fragilidad de su existencia, así como su fallida mimesis. La historia de los once cuadernos escritos durante su vida muestra que éstos tuvieron azaroso destino: vueltos cenizas: 4, humo: 1, regalados o prestados: 2, hurtados: 2, polvo: 1. El onceavo sobrevivió a pesar de que en sus tiempos de prestigiado buscador de huacos, algunas de su páginas fueron usadas como papel de baño por María Gu, una arqueóloga gringa que fue su amante, pero él dice que de lo que queda para «muestra basta» (Martínez, 1985:59-60). La descripción del cuerpo femenino en dicho cuaderno apela a una lúdica rima de oralidad primaria: ojona ona, lampiña iña, calatita ita, melones ones, pollo ollo, aflojó ojó, culo ulo. De otro lado, los relatos amatorios están separado por una reiterada y críptica frase rimada que sugiere humor: panamí teoto toto.
Sin embargo, el canto seductor de Candelario a veces no basta, por lo que debe ir acompañado de baile, pero con ese ritmo propio y sensual de las tradiciones dancísticas afromestizas. En otro pasaje, Candelario rememora ser uno de los pocos cultores del Sambamalató, danza otrora muy popular desde los tiempos de la esclavitud negra en las haciendas cañeras, algodoneras y vitivinícolas de la costa peruana. Candelario marca, desde la tradición olvidada, su distancia frente a los bailes de los ahora jóvenes. Dice: me «parece que estuvieran toreando toro desde lejos». Piensa Candelario que la cosa no es así frente a la pareja: «[...] hay que meter rodilla y asujetarla con la mano de acá, de la cintura, para eso está la música, me agarro de ese pretexto y acomodo el cuerpo al cuerpo de ella, después la cadencia hace el resto, poco a poco, con delicadeza, el maito va encontrando su horma» (Martínez, 1985: 119).
Si el poder de la palabra cantada de Candelario era como la miel para las mujeres, y su baile de culebra la tentación rítmica, ¿cuándo se le hizo la bola de ceniza en la garganta y le apagó la fuerza seductora del canto?; ¿cuándo se le desplomó el movimiento plástico y cadencioso de sus bailes? No es sólo la tercera edad la que le cayó encima a Candelario: también le pesó como plomo el proceso de obsolescencia y transfiguración de ciertas tradiciones afromestizas y regionales. A principios de los años setenta, aunada a la recomposición política, el reordenamiento agrario, la crisis pesquera y los primeros atisbos de una violencia social en desarrollo, Candelario habla desde su longeva edad, develando el tiempo crítico de su fragmentado y ruinoso entorno regional, por ello cierra sus palabras diciendo: «Eso fue. Ahora el tiempo se ha ido, ha pasado por encima de nosotros como una mala sombra, y aquí, entre nosotros, ha quedado la roña, la destrucción y la cantaleta del radio que sigue hablando de justicia, de sacrificio» (Martínez, 1985:152). A pesar de su desencanto, Candelario preanunció a su manera los tiempos de ira que llegaron después. Dice al respecto nuestro zorro/sireno : «[...] lo veo con claridad en el rencor de la gente que pasa en silencio, pateando las piedras, arrastrando pesadamente una decisión que tiene que reventar», confundiéndose así con la escritura y la propia imaginería del narrador (Martínez, 1985: 153).
Ackerman, Diane (2000), Una historia natural de los sentidos, Editorial Anagrama, Barcelona.
Charún-Illescas, Lucía (2001), Malambo, Universidad Nacional «Federico Villarreal», Lima.
Durand, José (1983), Ocaso de sirenas esplendor de manatíes, Fondo de Cultura Económica, México (2a. edición corregida y aumentada).
Escobar M., Gabriel (1967):Organización social y cultural del sur del Perú, Instituto Indigenista Interamericano, México (serie Antropología Social, núm. 7).
Fernández Cozman, Camilo (1998), «Canto de Sirena de Gregorio Martínez: una propuesta de lectura», en Escritura y pensamiento, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, núm. 1, julio, pp. 179-180.
Lao, Meri (1995), Las Sirenas. Historia de un símbolo, Ediciones Era-Librería Las Sirenas, México.
Lévi-Strauss, Claude (1982), Mitológicas ii. De la miel a las cenizas, Fondo de Cultura Económica, México (segunda reimpresión de 1982).
Martínez, Gregorio (1985), Canto de sirena, Mosca Azul Editores, Lima (3a. edición).
Melgar Bao, Ricardo (2000), «Escatología en el universo del mal en 'Los Zorros' de Arguedas» en Arguedas entre la Antropología y la Literatura, Francisco Amezcua (Coord.), Ediciones Taller Abierto, México (Cuadernos de La Feria, núm.1), pp. 55-70.
Millones Santagadea, Luis (1973), Minorías étnicas en el Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
Ong, Walter J., (1999) Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, Fondo de Cultura Económica, México.
Schaedel, Richard P. (1967), La demografía y los recursos humanos del sur del Perú, Instituto Indigenista Interamericano, México (Serie Antropología Social, núm. 8).
© 2002, Ricardo
Melgar Bao
Escriba al autor: [email protected]
Comente en la Plaza
de Ciberayllu.
Escriba a la redacción de Ciberayllu