Seis notas introductorias a La vida son los ríos, collage de Isaac Goldemberg |
|
Rodrigo Quijano |
Texto del prólogo a La vida son los ríos, antología personal de Isaac Goldemberg (Fondo Editorial del C0ngreso de la República, Lima, 2005).
Antes que nada, una confesión por hacer. La primera vez que encontré a Isaac Goldemberg en la puerta de su casa, lo primero que hizo al verme fue preguntarme por mi apellido. Él preguntó y yo contesté. Luego de decírselo y luego de una breve pausa que no había activado ninguna señal o alarma en él —ninguna, de ningún tipo—, me dijo a modo de explicación que habían muchos muchachos como yo en Israel, parecidos a mí, con la misma cara, con el mismo pelo. Así lo dijo, y por raro que parezca no tuve ninguna razón para no creerle y me alcé de hombros ante la observación que en ese instante no entendí.
Era mi primer empleo periodístico, tenía que entrevistarlo y no había hecho muchas entrevistas más. De hecho, no hubiera hecho ninguna entrevista más si no hubiera sido por su actitud generosa y comprensiva. Charlamos esa tarde en la sala de su casa durante un par de horas. Yo había leído dos de sus novelas previamente, pero si mal no recuerdo hablamos poco sobre ellas y más bien mucho sobre su experiencia personal en el origen de su escritura.
Como es la norma en tantos escritores peruanos, Goldemberg ya no vivía en el Perú. Él había mencionado Israel en la puerta y luego mencionaría otros países y otras ciudades en la sala, pero, igual que en sus novelas, todos esos eran atajos para terminar hablando del Perú, de su condición de judío en el Perú, de peruano finalmente, fuera y dentro de ese territorio.
Así hablamos esa tarde mientras daban vueltas las cintas de los cassettes. Habló de su historia familiar, de su origen en Chepén, de su madre norteña, de su llegada a Lima; de la pesadilla escolar que significó ir a una escuela judía sin ser totalmente judío; de la pesadilla escolar que significó ir a una escuela militar peruana sin ser totalmente peruano; del alivio que significó huir del Perú a Israel donde, según recuerdo que dijo, eran judíos todos, desde el portero hasta el señor burgués y donde, creo que puede haber dicho, por fin se sintió en armonía consigo mismo y con la idea de lo judío y quizás incluso, aunque esto es menos probable, con la idea misma de lo peruano.
Si menciono esta historia ordinaria y más que ordinaria, en primera persona, es porque creo que de entrada resume en cierto modo algunos de los temas de su escritura, tanto de su narrativa como de su poesía. También porque la entrevista de esa tarde no existe más, la grabadora no grabó lo que tenía que grabar, ni siquiera aquello que no tenía, y él accedió generosamente a volver a hacer esa entrevista al día siguiente: a re-escenificarla, a contestar con mucho mayor cuidado y acaso con mucho mayor pudor casi las mismas cosas que me había contado con naturalidad, pero que en la repetición ya no provocaron ninguna evocación espontánea ni declaración extrema, y donde ya no me preguntó por mi apellido.
Y, sin embargo, es precisamente de apellidos, de identidades o identificaciones, además de sus características clasificatorias de un lugar en lo social y lo cultural, que se encuentra atravesada de manera tanto alegórica como directa una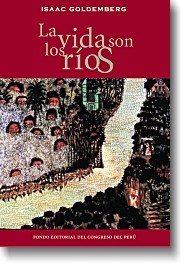 buena parte de su obra. Más aun en la medida en que esos agudos perfiles son los viejos extremos de un largo proceso de discriminación con que se origina la peruanidad y en la que se funda básicamente la peruanidad republicana: una identidad («criolla») deliberadamente construida sobre un centro de exclusión étnico, «racial» y cultural, que históricamente no dejó margen para mucho más. Y queda claro que ahí, en el transcurso de esas complejas discriminaciones peruanas, lo judío mismo, si alguna vez oriental, o semita marginal en el pasado, ha tenido su propia historia y su propio recorrido continental desde una marginalidad desencajada hasta su visible ablancamiento criollo actual1.
buena parte de su obra. Más aun en la medida en que esos agudos perfiles son los viejos extremos de un largo proceso de discriminación con que se origina la peruanidad y en la que se funda básicamente la peruanidad republicana: una identidad («criolla») deliberadamente construida sobre un centro de exclusión étnico, «racial» y cultural, que históricamente no dejó margen para mucho más. Y queda claro que ahí, en el transcurso de esas complejas discriminaciones peruanas, lo judío mismo, si alguna vez oriental, o semita marginal en el pasado, ha tenido su propia historia y su propio recorrido continental desde una marginalidad desencajada hasta su visible ablancamiento criollo actual1.
En medio de ese recorrido, una novela como La vida a plazos de don Jacobo Lerner (1978) produjo nada menos que la inesperada aparición de una línea intensa de subjetividad judía en la literatura local. Aunque Goldemberg ya había publicado esa novela en inglés algunos años antes, en Lima La vida a plazos hizo su aparición en un momento en que otras subjetividades e identidades no hegemónicas, fuera del canon criollo-peruano, estaban también en plena emergencia2. Vista desde esa perspectiva, la segunda mitad del siglo XX peruano, de fines de los 60 y mediados de los 70 , es un momento definitivamente especial, con su auge de diversidades y heterogeneidades antes soterradas. Y si uno tuviera que preguntarse por qué éste es un momento en que estas identidades no criollas emergen en la cultura peruana, uno casi diría directamente que es la marca del agónico fin del mundo oligárquico. Una marca enfática y llena de esperanzas, en algunos casos, pero a la vez una línea desdibujada de (in)definiciones y de discursos nacionales emergentes. Pues no sólo se trata de la gran emergencia del mundo andino contemporáneo que inaugura este período y que llena sus calles, sus espacios públicos y los simbólicos, sino además de una línea que coincide con el discurso y el diseño prehispánico e incaísta emanado mediáticamente desde el estado por el velasquismo (1968-1975), un discurso gráfico y abiertamente populista como no lo había desde la década del 20 por lo menos, y que para mal o para bien reformateó la percepción de vida nacional durante décadas.
Como efectivamente venía previéndose desde las primeras oleadas migratorias del interior a la ciudad, las resquebrajaduras de ese orden oligárquico basado firmemente en la discriminación racial, en el culto y la mistificación de diversos símbolos del poder surgido de la vieja propiedad de la tierra —y luego, de la pura propiedad a secas—, permitieron la visibilidad de esas heterogeneidades diversas y en ese momento novedosas. Pero en ese continuo desmarcamiento y formas de diferenciarse del viscoso orden previo, se produjeron también los anhelos por una modernidad de rasgos locales. O si se prefiere —con la ilusión y la curiosidad revueltas—, una genuina rendija de redención en el imaginario de una nacionalidad peruana a veces tan inverosímil como desintegrada.
La obra de Goldemberg, en sus novelas como en su poesía, alude permanentemente a esta desintegración y a la interpelación constante a la que apelan los signos locales, incluso los más superficiales (los llamados patrios), sobre el carácter de un territorio nacional en crisis y en total desarticulación. Pero en esa interpelación continua, el territorio, los orígenes y la adaptación personal a una historia nunca resuelta y trunca, son el coro dramático con el que Goldemberg conversa permanentemente sobre su destino, el destino también de su país, sus esquivas promesas y su trágica dimensión, ilimitada.
Su autor ha llamado «collage» al conjunto de esta obra literaria aquí reunida, y eso alude al montaje textual, qué duda cabe, pero también a las distintas aristas del patchwork de una nación difícil, hecha a retazos —y evidentemente también a plazos—. Ese collage, de manera similar a la praxis artística de las vanguardias de principios del siglo XX de donde rehace la cita y su imagen, también juega con la idea de una representación en crisis —es decir, con la imposibilidad de producir una visión homogénea desde un Sujeto hecho trizas—, y a la vez con la idea adicional, implícita, de poder reconstruir una (o quizás sencillamente otra) nacionalidad, aunque sea desde sus propias ruinas.
En el caso peruano, queda claro que esos pedazos son las ruinas de un espejo en el que la representación de la identidad como categoría y como reconocimiento individual han sido forjadas desde el hecho violento del coloniaje y su respectiva dominación levantada por sobre los perfiles culturales, étnicos y raciales como asidero de su perduración y su vigencia contemporánea —sí, esa otra gran ruina peruana—.
Como en los promontorios sagrados de la costa peruana vistos desde la velocidad, en Goldemberg el eje del discurso prehispánico como redención, aparece intermitentemente a lo largo de sus textos. En ellos, las fantasías, las antiguas y las contemporáneas, de una alianza de los orígenes andinos y judíos presentes en su obra, sintetizan acaso la posibilidad de subvertir ese orden de dominación. En ese pachacuti sincrético, la idea de esa alianza misma (una idea ya expuesta como antídoto anticolonial por el Inca Garcilaso, acerca de una de las tribus perdidas de Israel como origen exógeno de lo incaico) aparece en cierto modo como una de las condiciones de una refundación nacional, y, en todo caso, desde su utopismo, como un sesgo de reflexión política sobre el destino peruano.
Así aparece por ejemplo, a través del prisma de una alianza de clases, en un importante pasaje de La vida a plazos, mientras el protagonista asiste a una sublevación popular y su posterior matanza a manos de la siempre obediente policía peruana:
—Lo que le voy a referir, mi estimado Jacobo, sucedió en épocas de la Colonia —recitó con afectada elocuencia, como si dictara una cátedra—, cuando los españoles quemaban a indios y judíos por igual por el simple hecho de negarse a abandonar sus prácticas religiosas —Jacobo se volvió a mirarlo como si le hubiesen pegado un manotazo en la nuca—. Sí señor: los amarraban al palo de la hoguera y los quemaban vivitos y coleando en plena plaza pública —añadió recalcando cada palabra—.Pero un día, los indios y los judíos de Cajamarca se sublevaron... igual que esos campesinos y esos obreros que están allá afuera ¿ve?
El motivo de esa alianza, anhelada aunque ficcional, es fundacional y reaparece consistentemente a lo largo de varias de sus piezas, atravesando y mezclando, aludiendo a distintos espacios y tiempos que convergen en el imaginario de su experiencia peruana.
Así, en la serie de poemas que se extiende en este volumen bajo el título de Las crónicas y los inventarios, Goldemberg reelabora esta sostenida mixtura de la tradición judía a partir del Viejo Testamento, con la historia andina («Incaica») y colonial, como un virtual derrotero previo y prefigurado de la historia personal que dice:
Una voz sedienta moribunda me revelaba
que la civilización partió del crimen cometido
Por el dios-caín
qué más daba que Wiracocha hubiese nacido
en el pesebre de Belén
o que Jesucristo fuese hijo del lago Titicaca
No necesitábamos exámenes de espermatozoides
sino exámenes de conciencia
A fin de cuentas yo hijo del acto de Abraham
con Mama Ocllo
hermano paterno de David el Pachacútec hebreo
hilaba mis raíces en la judaica Castilla
del Tahuantinsuyo
Esta es una mezcla que produce una visión del híbrido, facetado en su diferencia, en su «examen de conciencia», pero decidido en su encauzamiento nacional, en su integración anhelada. El uso de la historia y de las historias dentro de la historia dominante como recurso narrativo, es además un desplazamiento de imágenes y de recorridos. En ellos, la narrativa y la poesía de Goldemberg sugieren siempre un viaje que crea una territorialidad: de oriente a occidente, de la provincia a la capital, de la periferia a la metrópoli global. Ahí geografía e historia forman una alegoría del éxodo, como las dos caras de una moneda que no extingue su brillo. Una doble faz que integra orígenes distintos y que alude a momentos migratorios distintos, de desiguales desarrollos, pero siempre emparentados y canalizados por un territorio y por una historia y por la biografía. En ese espacio, al igual que la saga judía de Jacobo Lerner en La vida a plazos y en El nombre del padre, el recorrido personal aparece siempre como un recorrido territorial en pro de una identidad verosímil, en los contornos de una búsqueda incesante de lo nacional peruano donde lo haya.
Pero por otro lado, el collage es también el material ensamblado de un argumento textual particular, pues es un ensamblaje que incluye imágenes. Y a la vez, es un aparato de argumentación histórica detrás de una serie de alegorías que, como si fueran de una caja china, han de abrirse una a una para desenterrar una y otra vez la pregunta acerca de lo judío en el Perú, o de lo judío peruano y, por si no fuera ya suficientemente complicado, de lo peruano simplemente.
Mirando ya desde las imágenes, de manera similar a la obra del pintor Moico Yaker, en Goldemberg una subjetividad judía también es confrontada con los ribetes del perfil histórico patrio. Moico Yaker, de familia judía arequipeña, comparte ciertas coordenadas similares con Goldemberg, pero sobre todo interrogantes parecidas en torno a una observación de la identidad nacional en conflicto. De manera análoga al sincretismo de Goldemberg, Yaker echa mano de la fusión iconográfica como un punto de referencia histórica, y a la vez como una manera de darle densidad a una identidad adelgazada por la experiencia de lo peruano como centro de exclusión. Así, la historia patriótica y la cita heroica de la fundación republicana ganan, en la fusión de Yaker, la dimensión de una perspectiva mesiánica.
El crítico Gustavo Buntinx (1996) ha visto en esta inclinación una utopía nacional a partir del mestizaje, un movimiento capaz de unir los pedazos de la disgregación nacional3. Ese mestizaje, en el que José Olaya (el cetrino pescador y prócer mestizo torturado y asesinado por los españoles) ha sido un emblema constantemente recuperado por Yaker en parte de su obra, de alguna manera reafirma la voluntad de un país mestizado —léase integrado—: un territorio sin conflictos en el que las diferencias han sido limadas por el deseo, pero afiladas por la historia.
Una historia que se revela represiva y cuya representación, en Yaker, alude firmemente también al pasado colonial, un pasado que entrecruza tiempos y perspectivas con el presente, y en los que la delimitación de los poderes ahí representados es incierta. Ahí hacen su aparición las tapadas, los exvotos y los monjes, y son sugeridos los autos de fe y los poderes de un antiguo régimen en el que se mezclan y se cruzan las coordenadas de la religión, de la política y del estado, con los nuevos íconos de una aparente peruanidad contemporánea, en una línea que va de José Olaya a la santa popular Sarita Colonia. Y en esa perspectiva, los elementos y personajes ahí presentes parecen flotar fuera de toda horma. Un mundo flotante en que el propio mundo de imágenes de la judería es retomado sobre un trasfondo barroco y recargado, denso, acaso como imagen alegórica de una densidad histórica compleja y heterogénea o, si se prefiere, como un entorno cultural que asume y alude a un sentido histórico y religioso sin verdadero piso y sin apoyo.
Un sentido histórico especulativo, en todo caso, pues a diferencia de otra artista peruana, como Liza Schnaiderman, la historia es, antes que la crónica de inestabilidades y desajustes, un ojo a través del cual la artista mide menos la precariedad de un momento pasado, que la perduración de una memoria en permanente reproducción. Así, de cierta manera, desde el universo chagalliano de su acercamiento a la pequeña comunidad tradicional, al shtetl de la patria vieja, Schnaiderman asegura la perduración del origen. Como en tantas otras comunidades migrantes, ese origen está asociado a la celebración, al ritual que reúne lo disgregado, y que apunta del mismo modo al futuro, en su evocación. La profundidad cromática de su pintura es, como en Yaker, el correlato de esa intensidad vital biográfica. Por eso, acaso en su desprendimiento del mundo que la rodea, en la invisibilidad directa de toda cotidianeidad, esté también otra de las claves básicas de su trabajo. Pues en la obra de Liza Schnaiderman, en el uso de este pasado evocado en las festividades y en la celebración idílica, se mira directamente y con fe al futuro, del mismo modo en que se redime con ansias un presente que, aunque invisible, se encuentra permanentemente aludido —algo que al famoso escritor y teórico Walter Benjamin acaso le sonaría familiar—.
Desde Garcilaso, la idea neoplatónica de una armonía que reúna distintos cauces (una idea que, como sabemos, el Inca retomó del pensador renacentista León Hebreo), ha dado origen a una continuidad mítica de lo peruano, una idea que ha corrido paralela a los avatares de una historia real de discriminación y segregación colonial — pegajosos males para los que el solo mestizaje no ha probado en absoluto ser la cura. Para la imaginación garcilasiana, para su necesidad simbólica y trascendente, padres y madres del producto heterogéneo podían y debían ser homogenizados como condición de subsistencia personal e histórica. En el imaginario de Goldemberg esta condición hace de manera intermitente su propia y constante aparición («dos sangres perpetuadas/ en el tiempo que me llevó nacer», dice en un estupendo poema a su madre en la serie Crónicas). Y sin embargo, de manera similar al destino real de esa armoniosa idea, su obra parece arrastrar también, como el ruido de un río cargado, la grave sombra de otra famosa —y acaso igualmente contemporánea— cita garcilasiana (aquella que dice: «Perú, madre de hijos ajenos, madrastra de tus propios hijos»).
Isaac Goldemberg ha seleccionado a dos artistas judíos y peruanos para redondear la idea que persigue su libro. Me tomo la libertad de agregar dos más, o tres, si acaso contamos al protagonista de sus obras. A fines de los años 60s y principios de los 70s, se consolidaron algunos íconos de la cultura popular urbana y moderna del Perú, entre ellos músicos, cantantes, santas y también futbolistas. En mayo del año 1972, el cineasta Bernardo Batievsky invirtió casi toda su fortuna en escribir, producir y dirigir El Cholo. En el año 2004, el artista Philippe Gruenberg retomó los 120 minutos del largo, e hizo su propia versión editada en video que llamó Mi Cholo, de tan sólo 40 minutos.
El Cholo es sin duda alguna una de las primeras, si no directamente, la primera superproducción del cine peruano digna de ese nombre. Sus locaciones en Londres, Roma, Venecia, París, y su banda sonora, a cargo de uno de las grandes bandas de la época, El Polen, grabada junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, le otorgan ese relativo privilegio. Y sin embargo, la película fue un completo fracaso comercial, o al menos, para citar una crónica reciente sobre ella, fue «un exceso en todo sentido»4. La película tiene como actor principal a Hugo Sotil, el ídolo futbolístico que emergiera con 18 años para hacer campeonar a un legendario equipo de segunda división y que de ahí hiciera una carrera fulgurante hacia la selección peruana en el mundial de México 70, para luego brillar en el Barcelona FC al lado de Johann Cruyff por casi dos temporadas.
Las anécdotas de este recorrido son diversas y populares. En cierto modo repiten la crónica habitual del auge y caída de una figura de origen sencillo, su paso por el estrellato y los goles, su mareo y su hybris —su famoso Ferrari amarillo, cromática y socialmente tan chocante para la opinión pública de ese entonces y aún ahora—, y su inexorable caída. Como a cualquier otra figura salida desde abajo, las historias que lo rodean poseen un tinte moral y uno ejemplificador. Pero en el caso de Sotil, el contorno de su figura estuvo además acompañado de un detalle étnico y «racial», en una época en que esos perfiles hacían todo el contraste de una cultura aún más cerrada y discriminatoria que la peruana actual. Ser «el Cholo», en su caso, a fines de los años 60, quiso hacer notar que su figura perteneció a una época en que él brillaba por la diferencia, en la cultura de una visualidad masiva en pleno auge. En eso, el Cholo Sotil resume de diversos modos un ascenso y una masificación en la vida nacional y encarna simbólicamente, una figura de emancipación y transformación.
Algo de esa figura permea la película y marca continuamente los tempos de su argumento, en el que el Cholo es la imagen de un hombre, un artista a la búsqueda de sus señales, enfrentado a su entorno. Preso entre la pintura que realiza y su talento para el fútbol, el personaje se debate entre diversas ambivalencias sobre sus oficios, sobre su origen y su destino, sobre su color (su «raza») y sus expectativas en la sociedad local y, a medida en que viaja, en la incipiente globalidad de aquel entonces. Sintomáticamente, los cuadros que el Cholo pinta en el film, son aquellos firmados en la vida real por José Milner Cajahuaringa (1932), uno de los artistas que encarnara en los 60 la abstracción como parte de un debate estético local sobre la modernidad y sus conexiones con una prefiguración andina. En ese mismo movimiento, los viajes del protagonista por las capitales europeas, son viajes de emancipación y formación en las capitales de la transformación pop, que consolidan un horizonte de expectativas generacionales del momento, todo al compás de una psicodelia de ribetes pentafónicos elaborada por la banda El Polen —y a medida en que la película avanza, el itinerario de los viajes de el Cholo, recuerda también en cierto modo, a los puntos en el mapa que hilvana el poema Itinerario del propio Goldemberg, los puntos de un viaje que no toca nunca, ni a la ida ni a la venida, el puerto deseado.
En el film de Batievsky, el protagonista resume en cierto modo un momento de transformación en la vida nacional, como un sismógrafo de la masiva emergencia de otros sectores, los mismos que habían estado previamente soterrados por la cultura oligárquica pre-70. Su figura de ídolo deportivo popular, su imagen de pelo largo (el luego famoso «corte a lo Sotil»), encarnan ahí un horizonte particular, en más de un sentido emancipado, cholificado. Y de diversos modos, cierta parte de este horizonte se resume en el amplio espectro espectacularizado del fútbol, en el aura simbólica y representativa de lo nacional con que se suele asumir una convocatoria a un equipo de fútbol a nivel de selecciones —como la que él integró en el 70— y en el salto hacia el éxito y en su siempre frágil estabilidad social.
En Tiempo al tiempo (1984), la novela formalmente más arriesgada de Goldemberg, la narración asume los ejes simbólicos de estos consensos, en los que la pasión del fútbol se mezcla con las de la definición sexual, y las del ingreso a la madurez con las de una identificación nacional: todas fronteras que delinean y prefiguran en cierto modo los bordes del collage presente. Así, el camino que lleva de la representatividad del deporte a la movilidad social; los símbolos de las pertenencias al judaísmo definidos en el bris y en la fijación genital del personaje Marcos Karushansky; la sexualidad ambivalente cara a cara a los símbolos de la peruanidad en su versión educativa y militar; y también la escuela militar y la escuela judía, son todos parte de la inabarcable alegoría de una siempre inconclusa fusión que el personaje —en medio del fragor de un gran partido entre Perú y Brasil— asume como una oportunidad única de integración, el momento ideal para convertirse, como dice el texto, en un «peruano cien por ciento».
Goldemberg reconstruye el carácter perdido de un contorno nacional elemental, aún hecho de pequeñas piezas subalternas, en que cada cosa y cada quien aún tiene «su lugar», incluso la publicidad surgida de la vencida industria nacional que aún se mueve en una sencilla dicotomía de marcas y no en la avalancha comercial que las reproduce reiteradamente, como figuras de interminables identidades e identificaciones, en los órdenes formal e informal de la economía actual. Aquel es un escenario en el que nada ha sido aún alterado en la composición básica del saliente mundo criollo —el mismo que prohijara la narrativa urbana que hizo de ese mundo un escenario simbólicamente perdurable— y donde aún nada se ha mezclado ni alterado hacia la novedad extrema. En medio de esas identidades en apariencia sólidas y perdurables, Karushansky es, desde su judaísmo a plazos, una pieza heterogénea en esa escena, como sin duda lo fuera Sotil en su momento. En esa cancha, el mundo en el que espera su anhelada integración, aún posee los bordes definidos de un horizonte que hoy vemos disuelto. En la novela, Lima es aún la ciudad cuyo epicentro es el de la zona norte, la época en que el recorrido vital del personaje principal, aún se mueve entre Chacra Ríos, la sinagoga de la Av. Brasil, cerca al centro de la ciudad, y su prolongación a través de la Av. Salaverry hacia el mar. Aún es la ciudad adaptable en la que la judería es mayoritariamente una clase media comerciante. Y dentro de ella, Lima es aún una ciudad cuyo centro urbano es integrador, un espacio en el que, aunque clasificadas —e incluso discriminadas— las relaciones sociales pertenecen todavía al mundo señorial que integraba la casona patronal a la quinta de los trabajadores. Y es en medio de esa muy relativa armonía pronto a punto de desvencijarse, igual que en un cristal a punto de romperse, que Goldemberg y sus personajes hacen su aparición y exponen ahí su diferencia.
Para Philippe Gruenberg Inurritegui, cuya edición de la película intenta en cierto modo limpiar los excesos del guión y de la duración anticlimática, la figura que Batievsky resuelve en El Cholo, es la de un álter ego, en una historia desplazadamente autobiográfica en la que los ejes de la etnicidad y de la racialidad son más que evidentes5. El interés de Gruenberg por la película se origina en una genuina pasión por el fútbol y en una curiosidad vital por la realidad local, pero también en la amistad con uno de los sobrinos de Batievsky, compañero suyo de una escuela judía en Lima. Gruenberg, cuya estancia en esa escuela recuerda con complicaciones y cierta inadaptación, produce en los 40 minutos de su edición personal una versión a escala de la superproducción del año 72. Y en esa versión a escala, los bordes de la alegoría personal del director parecen ajustarse, o también reproducirse, al grado de plantear quizás una alegoría y utopía mayor, esta vez a cargo del artista: la posibilidad de editarse a uno mismo y de editar el entorno de uno, de transformarlo, y hacer que calcen en él los más caros anhelos personales, aquellos de un entorno personal, y acaso también nacional, en el que todos quepan a voluntad y con justicia.
Quizás nada de esto termina por explicar del todo el objetivo de este collage. En él, los bordes de lo nacional peruano y su roce con el desarraigo de lo judío en el Perú no tienen donde acabar ni donde empezar del todo, pues comparten en este territorio texturado específico, la historia del fracaso de una homogenización y de una ciudadanía en los viejos términos del estado nacional. En medio de esa desintegración, peruanos o judíos peruanos por igual, comparten viejos motivos de discriminación y de exclusión. El collage de Goldemberg le da a ese margen una perspectiva y una densidad histórica —no solamente una personal— a esa peruanidad y su origen como centro de exclusión. Para ser más claro: en términos nacionales, acaso la cosa está del todo por hacer, y en el mejor de los casos, por rehacer del todo, limpiando las espesas características coloniales del poder vigente. No en vano, según cuenta Federico More, Valdelomar había elaborado su ironía sobre la necesidad de «desperuanizar el Perú», como una forma de rehacerlo, de quitarle todo aquello que le era una tara nacional y que hacía imposible su conformación homogénea y democrática. (Años después, Mariátegui le daría un sentido positivo y formal a esa boutade y la haría programática, sin mayores consecuencias, y quizás sin las gracias y sin el filo de la primera ironía.)
En la obra de Isaac Goldemberg, en su anhelo y en su alegoría sobre la transformación de un sujeto hecho a plazos, en su búsqueda de la integridad, o en el dolor de los proyectos incompletos, hay en cierto modo un halo visionario, cuya imagen, como el del aliento sobre un vidrio, aparece en los intersticios de este collage, y en la mezcla cambiante del lenguaje de Tiempo al tiempo, bajo la forma de imágenes de retornos invertidos: «20 indígenas cajamarquinos —profetiza en uno de los textos a manera de noticioso— que se creen descendientes de una de las diez tribus perdidas, se convierten al judaísmo y se radican en Israel....».
Años después de ese texto, a manera de ejemplo de la vida real, aunque aquí volteado como un guante o como un camino imprevisible de retorno, a principios del siglo XXI, en las comunidades rurales de Trujillo y Cajamarca, 90 campesinos optaron por una conversión al judaísmo. Aunque en apariencia esto parecería confirmar las historias de conversos escapados hacia esas zonas durante la Colonia —y las costumbres y apellidos sefardíes en la franja que se extiende desde Colombia al norte del Brasil, pasando por la amazonía local—, los 90 campesinos eran indistintamente de rasgos andinos («South American Indian features», en palabras de un testigo de la noticia real) con ninguna vinculación con el mundo judío. Sin embargo, en la conversión, los campesinos rehicieron sus votos matrimoniales según los ritos del halakha e incluso cambiaron de nombres y, por supuesto, de apellidos, hasta hacer de sus orígenes algo (casi) imperceptible.
Casi imperceptible, uno diría, como la menos que discreta participación del campesinado andino y de sus herederos en las jerarquías peruanas de ayer y hoy. Y aunque es posible decir —como se ha dicho— que estos 90 campesinos fueron timados o cooptados sin decisión sobre sus destinos, hay algo sobre lo cual sin duda alguna no se equivocan ni remotamente ellos mismos: así, rebautizados y reconvertidos, han dado un paso hacia una condición que, considerando su origen, es bastante más que una redención y bastante menos que un ejercicio simbólico: el paso de «indios peruanos» a ciudadanos israelíes con derecho al uso de sus instituciones. Lejos de las tierras que abandonaron y de sus viejas costumbres, ataviados con gorros y con sombreros, cantan en sus escuelas una vieja canción hasídica: «el mundo entero es un puente demasiado estrecho y el asunto está en no sentir nunca miedo»6. Así cantan, sin miedo, a pesar de todo cuanto pena en su reciente pasado y en el mundo que han abandonado, un pasado que sobrevive —como dice un verso de Goldemberg precisamente sobre la memoria— «detrás de todos los fantasmas que aún habitan la casa».
2 Coinciden por ejemplo en ese momento heterogéneo, el surgimiento del movimiento Hora Zero, el grupo Narración, o figuras individuales como Gregorio Martínez y una subjetividad en cierto modo afroperuana en su obra –obviamente aparte de una muy vasta producción literaria previa, forjada en la postguerra, cuyo ángulo y perspectivas imprimieron un carácter moderno y emancipador en la cultura letrada peruana.
3Buntinx, Gustavo «Entre la tierra y el mundo (Moico Yaker 1986-1994)», en Moico Yaker, Un pasado incompleto (catálogo de retrospectiva), Monterrey: Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, 1996, p. 19.
4 «Mi cholo» . Del texto de difusión del video de Gruenberg para Emisiones La Culpable.
5 Conversación con el artista 9/05.
6La historia de cómo estos 90 campesinos andinos convertidos al judaísmo no fueron aceptados por su nueva comunidad limeña puede encontrarse en Neri Livneh, «How 90 Peruvians became the latest Jewish settlers». The Guardian Unlimited, edición electrónica, agosto 7 del 2002. Hay traducción al español en www.rebelión.org. Orginalmente aparecido en el diario israelí Ha'aretz.
© 2006, Rodrigo Quijano
Escriba al autor: [email protected]
Comente en la Plaza
de Ciberayllu.
Escriba a la redacción de Ciberayllu
Para citar este documento:
Quijano, Rodrigo: «Seis notas introductorias a La vida son los ríos, collage de Isaac Goldemberg», en Ciberayllu [en
línea]
627/060127