Siglo XX peruano: la huella de la barbarieComentario al libro de Ricardo Uceda: Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército Peruano, Planeta Colombiana, Bogotá, 2004. |
|
Magdalena Chocano |
El periodista peruano Ricardo Uceda, profesional que ha merecido importantes premios por su trayectoria, ha escrito una obra de investigación que, a través de veinte capítulos, recorre las actividades del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano entre los años 1987 y 1994, marcados por la violación sistemática de los derechos humanos de ciudadanos peruanos presuntamente culpables del delito de subversión. El diminutivo «Pentagonito» del título designa la sede del Cuartel General del Ejército 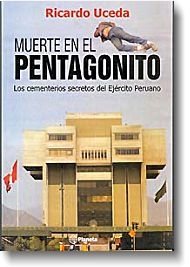 situada en Lima. Uceda ha aplicado los métodos de la historia oral para sustentar su exposición: «Los sucesos, entre éstos los del fuero interno de un personaje, como pensamientos o sensaciones, fueron referidos por un testimonio confiable. En casos relevantes, las versiones proceden de dos o más fuentes. En las escenas donde existe controversia sobre la historia, creo que ocurrió como aquí se narra. Las discrepancias quedaron consignadas» (p. 11). Efectivamente, muchos sucesos y acciones referidas por el autor son materia de investigación judicial y todavía se han de ver ante los tribunales correspondientes, por lo cual el autor hace la siguiente salvedad: «Desautorizo cualquier deducción sobre la procedencia de la información, hecha a partir de pasajes inexplícitos o que parece que sugirieran, sin precisarla, la identidad de una fuente. Esta reserva es obligada. Las fuentes podrían ser fácilmente incriminadas por los delitos que se describen, de los cuales ellas han sido cómplices o, en no pocas ocasiones, autoras» (p. 11).
situada en Lima. Uceda ha aplicado los métodos de la historia oral para sustentar su exposición: «Los sucesos, entre éstos los del fuero interno de un personaje, como pensamientos o sensaciones, fueron referidos por un testimonio confiable. En casos relevantes, las versiones proceden de dos o más fuentes. En las escenas donde existe controversia sobre la historia, creo que ocurrió como aquí se narra. Las discrepancias quedaron consignadas» (p. 11). Efectivamente, muchos sucesos y acciones referidas por el autor son materia de investigación judicial y todavía se han de ver ante los tribunales correspondientes, por lo cual el autor hace la siguiente salvedad: «Desautorizo cualquier deducción sobre la procedencia de la información, hecha a partir de pasajes inexplícitos o que parece que sugirieran, sin precisarla, la identidad de una fuente. Esta reserva es obligada. Las fuentes podrían ser fácilmente incriminadas por los delitos que se describen, de los cuales ellas han sido cómplices o, en no pocas ocasiones, autoras» (p. 11).
Los primeros seis capítulos tienen como escenario Ayacucho, el martirizado departamento andino donde Sendero Luminoso (Partido Comunista del Perú) inició en 1980 la «guerra popular y prolongada» que habría de instaurar el comunismo en el Perú. Los restantes catorce capítulos transcurren básicamente en Lima y allí cobra más protagonismo el «Pentagonito» como centro de decisiones ilegales para secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a ciudadanos y ciudadanas peruanos, argentinos e incluso a un ecuatoriano (el presunto espía Enrique Duchicela). Estos ámbitos aparecen hilvanados a través de la vida de un suboficial de inteligencia, Jesús Sosa, ahora reclamado por la justicia peruana. El autor presenta la contrapartida senderista de modo menos continuo, pues no parece haber contado con ninguna fuente de este bando que viviera lo suficiente para ofrecer un contrapeso a la información de Sosa. Con todo, ciertos mandos medios senderistas adquieren un perfil más definido al narrarse algunas acciones en Ayacucho y la matanza de los penales en 1986.
Las tétricas hazañas del suboficial Sosa son referidas por el autor con un tono distante y medido. Dicho agente se presenta como un ejecutor eficaz de torturas, raptos, asesinatos y entierros clandestinos, insistiendo en que no incurrió en los delitos de violación sexual ni en malversación de fondos. Como bien muestra el cortometraje «El lado oscuro» (filmado en 1991, por el director español Gonzalo Suárez, en el cual se dramatiza el texto real de las entrevistas entre el torturador argentino Valdez y un investigador judicial), no es raro que los ejecutores de estos actos intenten manipular al receptor de su versión haciendo ostentación de su eficacia en realizar las misiones que les encargaron sus superiores. El esfuerzo de Uceda para que los lectores podamos tomar conciencia de la claustrofobia moral en que han vivido los integrantes de estos escuadrones de la muerte amparados por el estado es impecable y es quizá la contribución más importante de su obra.
Asimismo, vale la pena destacar algunos temas importantes que están planteados en el texto de modo no siempre explícito. En primer lugar, el libro de Uceda permite comprender mejor el ambiente que tocó vivir a la mayoría de jóvenes peruanos durante la década de los ochenta (signado por el pavor al toque de queda, a la detención arbitraria, a la tortura y a la intimidación, a los apagones, a los estallidos de bombas, incendios y atentados), mientras unos cuantos optaban por convertirse en personas como Sosa y sus colaboradores, y otros tantos por enrolarse en las huestes de Sendero Luminoso. A la vez que se abría por fin el espacio democrático, un nuevo ciclo de violencia asolaba el país e iba recortando todas las garantías constitucionales conseguidas. A la vez que las mujeres accedían en mayor número a la educación y ocupaban un espacio en el medio cultural, la violación se convertía en un método más del terror del Estado. La expansión de los medios de comunicación permitía acortar distancias, pero también ampliar el alcance de los operativos psicosociales, cuyo efecto a largo plazo ha sido perpetuar el autoritarismo, la misoginia, el desprecio por la ley y la corrupción.
En segundo lugar, el autor señala la distorsión del lenguaje que acompañó las prácticas inenarrables de destrucción de vidas y enseres. Uceda cita al general Clemente Noel, primer jefe político militar de Ayacucho en 1983, que llama a las violaciones de derechos humanos: «acciones sociales de costos sociales importantes» (p. 54), trasladando el eufemismo utilizado por los textos económicos para referirse al empobrecimiento de la población por las políticas neoliberales, a la actividad aún más siniestra de eliminar ciudadanos arbitrariamente. Junto con estas fórmulas abstractas se desarrolla un habla dirigida a cosificar a las víctimas de la violencia represiva: «Nosotros vamos a evaluar la situación de cada detenido... Y en función de eso decidimos su suerte. Cada detenido va a tener un número que tú y yo conoceremos. Si yo te digo mándame dos carneros, quiere decir que el número dos se va. Si te pido siete, es el número siete» (p. 82). El que «se va» es el prisionero que será ejecutado, viaje es sinónimo de asesinato. Finalmente, la impunidad de los ejecutores e inductores de la violación de los derechos humanos es llamada «un asunto de principios» (p. 477).
Los ideólogos de Sendero Luminoso, paralelamente, articulan también un sistema de denominaciones dirigido a hacer del sufrimiento humano una abstracción: «Y sobrevendrían nuevas etapas, planes, campañas, olas, con sus fechas y sus rótulos, verbos activos que latían en los cerebros senderistas como la mecha prendida de una dinamita: impulsar, conquistar, consolidar, rematar, batir. Cada verbo a su tiempo, según lo planificado» (p. 49).
La barbarie no sólo deja su huella en los usos verbales, sino también en una prolongación de la muerte a través del tiempo. Uceda ha dibujado con inquietante precisión cómo los ejecutores acabaron viviendo en un estado de posesión mental que los sometía de modo paradójico a sus víctimas ya eliminadas. En un primer momento de su actividad, los verdugos son amos indiscutibles de la escena de aniquilación, haciendo alarde de una crueldad infinita ante amigos y enemigos: «en los cuarteles daban prestigio las colecciones privadas de orejas, collares de lóbulos muertos ensartados en una cuerda» (p. 107). Sin embargo, pronto descubren que es mejor no encontrarse con los ojos de los que van a ser ejecutados: «un encapuchado tampoco miraba al verdugo, una circunstancia mucho más indeseable para Jesús Sosa que la desesperación de quien va a morir. En el caso del agente, algunas últimas miradas se le pegaban. Volvían en los sueños, a veces mucho tiempo después y no lo dejaban dormir» (p. 120). Pero el desasosiego de los verdugos no sólo lo causaban estas miradas postreras: mucho más les preocupaban los cadáveres que podían convertirse en prueba de los delitos cometidos, y de ahí su empeño en ocultar las fosas donde habían sido enterrados y en hacerlos desaparecer en crematorios clandestinos. Repetidas veces los agentes procedían a desenterrar los cadáveres para enterrarlos en otros lugares evitando que la justicia o sus deudos los encontraran, con lo cual se prolongaba macabramente la desaparición de la víctima. Finalmente, son los cadáveres los que les pesan más que los asesinatos cometidos, tal como dice uno de los verdugos: «Sigo pensando en los familiares y en los cadáveres. Esos familiares no deben sufrir más y esos muertos deben descansar en paz. Definitivamente. Ese acto de sacarlos de Huachipa, quemarlos y volverlos a enterrar me parece monstruoso. Por más terroristas que sean. Yo no puedo dormir pensando que Dios no nos perdona esto» (p. 474).
Fuera de los contenciosos que puedan surgir a raíz de la información aportada, el texto de Uceda aclara para la historia peruana contemporánea una serie de ángulos que permiten ir comprendiendo cómo el «Viejo Estado» se convirtió en un mecanismo asesino que cobró un tributo, fuera en sangre o en integridad moral y psíquica, a varias cohortes de jóvenes, entre los cuales además de los que perecieron, fueran culpables o inocentes del cargo de terrorismo, puede contarse incluso a aquellos que integraron los cuerpos represivos y los escuadrones de la muerte (recordemos que Sosa tenía apenas veintidós años cuando se inició de verdugo), pues sus criterios éticos quedaron totalmente destruidos por las presiones burocráticas y las frases vacuas generadas a través de una brutal cadena de mandos.
© 2005, Magdalena Chocano
Escriba al autor: [email protected]
Comente en la Plaza
de Ciberayllu.
Escriba a la redacción de Ciberayllu
Para citar este documento:
Chocano , Magdalena: «Siglo XX peruano: la huella de la barbarie», en Ciberayllu [en
línea]
615/051128