La celebración de los maestros o los comedores de uno mismo*Comentario acerca de Heautontimoroumenos, de Miguel Ildefonso |
|
Gonzalo Portals Zubiate |
Acuérdate de tu madre, no diré yo sino ella. Utriusque cosmi historia. De tu madre, mujer, hembra, compañera. No al estilo de una moza del agua: ser diminuto con su estrella en la frente, con anillos blancos en la mano derecha y una argolla de oro con bandas negras en la muñeca izquierda. Acá hay bastante más que flores amarillas dejadas por sus pisadas como símbolo de la felicidad a quien las halle. Además de sus respectivas inversiones, claro está: blanco-negro, negro-blanco, o la recurrencia del oro como emblema del poder. No. Ya los antiguos sabían de la diferenciación de la mujer: Eva, Elena, Sofía y María (relación impulsiva, afectiva, intelectual y moral).
Ella, ¿la puta que nos parió? Uno de los más puros y universales arquetipos de la mujer-ánima, la Beatrice de la Divina Comedia. Esta figura femenina conserva todas esas implicaciones mencionadas, vale decir, las correspondientes a cada una de sus formas esenciales contenidas en todas las alegorías basadas en la personificación. Pero resulta evidente que la definida a lo largo de este Heautontimoroumenos difiere de Sofía o María, personificaciones de la ciencia o de la suprema virtud; también se aparta convenientemente de Eva o Elena, la instintiva o sentimental, aquella que no está al nivel del hombre y que, coincidente con el símbolo del principio volátil y lo transitorio, inconsistente o infiel, lo arrastra permanentemente hacia abajo. La del autor, como no podía ser de otra forma —Ildefonso es un merodeador habitual de las tramoyas definidas por Dante (aunque al acercarse a ellas también las redefine a su antojo), además de palpar de cuando en cuando las rugosidades de un infierno tan disoluto como exultante y esclarecedor—, pasa a convertirse, digo, en una entidad profundamente espiritual y espiritualizadora, tal como aparece, además del cosmos danteano, en el arte prerrafaelista de Rossetti, en los románticos Novalis, Hölderlin y Wagner, e incluso en L’amour fou de Breton.
Yo soy tú mismo, dirá Daena, su yo celeste refulgente, a la entrada de todo lo visibilizador. Yo soy tú mismo. Y él, porque paraísos semejantes al cuerpo humano siempre los hay, dirá a su vez:
Nadie. Nada. Nadie. ¿Qué diferencia al unigénito vestigio, allá al final de la carrera, de la celdilla del ahora, trapezoide focal que mi ojo, la bisagra malhechora, destaca de entre todos los dones del posible como único y fúnebre alimento? Nadie. Nada. Nadie. Hoy esa oscuridad, infierno bendecido, es famélica. Encima de mi esperanza diviso un puente al que todos se asoman pero nadie cruza por temor al vacío. Un arco que parece un sueño me sonríe con su ojo legañoso. Los graznidos son rechazos de un mar que se quiere solitario. 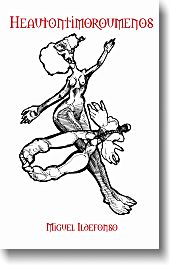 ¿Llamas a alguien? ¿Ignoras a alguien? Nadie. Nada. Nadie. Sin cólera te golpearé, / ¡ni odio, como un leñador! / —tal como a la roca Moisés— con el balsámico licor de tus purpúreas venas / y las chispas que jaspean del palio en tus oblicuos éxtasis. ¿Debo soñar entonces con tus patas frías y enjutas mientras aguardo la disolución de aquello que ya empieza? Soy una piel emergente, lo reconozco. Tú traes el hálito del dios del andén, el dios truhán que mora bajo la ciudad y juega con las cabezas de los hombres instantes antes del arribo de las máquinas. Quizá sea yo dicha máquina. ¿Has pensado en eso? Yo mi yo. Yo mi madre. Yo el tú eterno y perpendicular como mi sombra. Yo mi propia máquina que priva al dios del andén de la cabeza de otro humano bajo la cuchilla de la mirada yerta. Yo mismo la carrera. Yo mismo el jabón y las manos de los otros que, metidas en lo mío, se reconocen compañeros. Ah, dios de pies fríos como llagas, ya no te huelo. ¿Por dónde arremetes ahora tus narices en forma de vagina? Sacudo simplemente los dardos vespertinos, antes de salir y unirme a las cenizas y que los astros se enreden en los pinos de tus brazos y mi lengua recorra tu ecuóreo llano. [Y es que...] Voy echado hacia el poniente. Traigo la luna en el hombro. Dice el dios del andén que me merezco una o dos constelaciones. Yo no le creo. El agua miente. Su lengua es la sal; por ahí entro siempre que me descubre divagando entre los rieles de un cuerpo menos rápido que el mío. Dice que no entiendo las señales, que las paso por alto o tergiverso. Yo vengo de una pared donde las señales eran bocados. Yo vengo de una isla donde las lágrimas parecían estatuas. Todo ha cambiado, pez. El tiempo es ahora hombre y la ley muerte. Yo sólo veo un puente de bases relucientes como el óxido. Por arriba alguien navega. Este cielo es mi ayer. Yo debo ser su olvido. Sólo la rojez de la noche me acompaña en esta incisión quieta a mis recuerdos. El resto es maleza. El resto también es como una luz aulladora que despunta al fondo de mis ojos, pero aquello es menos quieto. Yo apuesto por lo quieto; apuesto entonces por la maleza que va formando manos como nidos a mi alrededor. ¿Tentarán esos nidos la calidez de mi cuerpo bocarriba o el esplendor de la noche envuelta en su túnica bermeja? Yo no veo lo que abro, sólo veo lo que veo. Mi mano, en ese sentido, es casi como un báculo. O un cayado fabricado del esqueleto de un reptil. Ese cayado, a diferencia de mi vista, sí mira hacia la luz. ¿Será ese cayado parte del cuerpo irrenunciable disgregado de mi dios? Tal vez, ahora que pienso como debo, el dios del andén sea esa luz aulladora al final del cuadro que viene a reunirse con su parte extraviada. ¿Y yo? ¿Qué parte dejo de formar? ¿A qué vacío le adeudo mis excesos? ¿Quién de los dos miente cuando celebran su triunfo? Ella también reunía lo malo que a mí me sobraba. Formaba un montón, lo llevaba al centro del patio, lo rociaba de gasolina y aspiraba: serena, gozosamente. Entonces yo le ponía los ojos encima, la envolvía con mi ruido, y todo eso ardía sin premura. Siempre de noche, siempre a mansalva. La maleza era yo. Yo en boca de lupa, en centro de espinas, bajo sombras infaustas, con el sol a cuestas y el árbol pelado en el rincón de mi cuarto.
¿Llamas a alguien? ¿Ignoras a alguien? Nadie. Nada. Nadie. Sin cólera te golpearé, / ¡ni odio, como un leñador! / —tal como a la roca Moisés— con el balsámico licor de tus purpúreas venas / y las chispas que jaspean del palio en tus oblicuos éxtasis. ¿Debo soñar entonces con tus patas frías y enjutas mientras aguardo la disolución de aquello que ya empieza? Soy una piel emergente, lo reconozco. Tú traes el hálito del dios del andén, el dios truhán que mora bajo la ciudad y juega con las cabezas de los hombres instantes antes del arribo de las máquinas. Quizá sea yo dicha máquina. ¿Has pensado en eso? Yo mi yo. Yo mi madre. Yo el tú eterno y perpendicular como mi sombra. Yo mi propia máquina que priva al dios del andén de la cabeza de otro humano bajo la cuchilla de la mirada yerta. Yo mismo la carrera. Yo mismo el jabón y las manos de los otros que, metidas en lo mío, se reconocen compañeros. Ah, dios de pies fríos como llagas, ya no te huelo. ¿Por dónde arremetes ahora tus narices en forma de vagina? Sacudo simplemente los dardos vespertinos, antes de salir y unirme a las cenizas y que los astros se enreden en los pinos de tus brazos y mi lengua recorra tu ecuóreo llano. [Y es que...] Voy echado hacia el poniente. Traigo la luna en el hombro. Dice el dios del andén que me merezco una o dos constelaciones. Yo no le creo. El agua miente. Su lengua es la sal; por ahí entro siempre que me descubre divagando entre los rieles de un cuerpo menos rápido que el mío. Dice que no entiendo las señales, que las paso por alto o tergiverso. Yo vengo de una pared donde las señales eran bocados. Yo vengo de una isla donde las lágrimas parecían estatuas. Todo ha cambiado, pez. El tiempo es ahora hombre y la ley muerte. Yo sólo veo un puente de bases relucientes como el óxido. Por arriba alguien navega. Este cielo es mi ayer. Yo debo ser su olvido. Sólo la rojez de la noche me acompaña en esta incisión quieta a mis recuerdos. El resto es maleza. El resto también es como una luz aulladora que despunta al fondo de mis ojos, pero aquello es menos quieto. Yo apuesto por lo quieto; apuesto entonces por la maleza que va formando manos como nidos a mi alrededor. ¿Tentarán esos nidos la calidez de mi cuerpo bocarriba o el esplendor de la noche envuelta en su túnica bermeja? Yo no veo lo que abro, sólo veo lo que veo. Mi mano, en ese sentido, es casi como un báculo. O un cayado fabricado del esqueleto de un reptil. Ese cayado, a diferencia de mi vista, sí mira hacia la luz. ¿Será ese cayado parte del cuerpo irrenunciable disgregado de mi dios? Tal vez, ahora que pienso como debo, el dios del andén sea esa luz aulladora al final del cuadro que viene a reunirse con su parte extraviada. ¿Y yo? ¿Qué parte dejo de formar? ¿A qué vacío le adeudo mis excesos? ¿Quién de los dos miente cuando celebran su triunfo? Ella también reunía lo malo que a mí me sobraba. Formaba un montón, lo llevaba al centro del patio, lo rociaba de gasolina y aspiraba: serena, gozosamente. Entonces yo le ponía los ojos encima, la envolvía con mi ruido, y todo eso ardía sin premura. Siempre de noche, siempre a mansalva. La maleza era yo. Yo en boca de lupa, en centro de espinas, bajo sombras infaustas, con el sol a cuestas y el árbol pelado en el rincón de mi cuarto.
¿No soy acaso un falso acorde / en la divina sinfonía, / porque me muerde y me sacude / esta devorante Ironía? Nada lo salva ni sana. no escucho ese desastre nos han quitado los sentidos / es la perfección de la guerra. la guerra sin guerra / todo está roto. sin estribos. la verdad está para uncirla de luces. El precio de la tardanza es entonces la ganancia del olvido. Lo reconoces una vez más ahora que la torre ha vuelto a levantarse desde tus pies hasta el amoratado crepúsculo erguido sobre tu pecho. Ninguno de los elementos que merecieron una suerte especial al inicio de los días ha corrido suertes distintas. El dios del andén, por ejemplo, continúa ahí abajo, seccionado por la máquina. Pasajeros de actitud desinformada no saben si homenajearlo con la indiferencia o echarle rezos que consigan devolverlo a su guarida. Ni siquiera la luz que alguna vez aullara desde el arraigo de la noche consigue distanciarse del desánimo; ahora es sólo un párpado acusado de cansancio, una esfera remendada con trozos de placenta. Has corrido, lo sabes. Tus ropas huelen a agua. Tu garganta forma sal y ambiciona voces con silabeos de cascada. Como un recuerdo sumido en desdibujadas inclemencias, te llega la visión de hombres inquietos ante tu emergencia marina. Cunde en el puerto y en las riberas escarlatas la voz de alarma cuando tus pies encallan en las huellas fraguadas por el animal indivisible. Quién vive. Quién, de mi lado, enseña sus aguijones silvestres y ensanchados, y quién, de pie y en forma de hoz clarividente, adivina mis refugios con el cortejo engañoso de sus flores aovadas. ¡En mi voz está su chillido! / lo que era mudo ahora vacila grave / ¡mi sangre es su tósigo añejo! / en mí esa furia se contempla, / al borde del abismo en esta morada de adustos plintos dorados / pues yo soy su siniestro espejo... Ahora voy quieto como una rosa de rejalgar. Nadie me provee. Mi corazón es una hierba vivaz y comestible. Sé, por la coloración de las dunas espiritualizadas y temporales, que soy una herencia privilegiada del margen. Como Eteas, quizá la verdadera, quizá la falsa, quizá las dos leyéndose el laberinto de sus sesos mutuamente. La luz prodigará viajeros y transeúntes. Mientras tanto, yo esparzo; soy el fruto, pero también desprendo pasando las ramas por las plantas aquellos otros que el desembarco de los infieles ha hecho crecer en estas playas. Nadie reconoce mi medida. Nadie me reconoce en la medida. ¿Ves mi andar de juegos sibilantes? ¿Ves el rastro que deja mi figura en la arena potenciada? Aquello es una enucleación flagrante en la medida en que aquella porción de terreno constituye la fruta inmerecida y yo el hueso deleznable. Esta playa, siendo también ella misma una sala de urgencias, es mejor compañera que el quirófano. Aquí, el brillo o resplandor súbito que atiza mi cuerpo es cosa habitual en mi memoria. Mi insuficiencia me define, eso es claro. ¿Pero dónde han ido a parar mis órganos eliminadores y transformadores de toxinas? De cara a la voracidad marina, del apretado abrazo de las olas y de la espuma como estandarte furibundo, vuelvo a sonar con los accesos convulsivos, aquellas puertas capaces de dar término a eso que se antojó como exaltación de las propiedades vitales pero que nunca avistó el humo intoxicado, jamás la ceniza de esta esfera ni sus dedos madres y ahumadores. Resulta doblemente extraño que perezca aquí. La playa, además del cielo relampagueante como el suelo, posee cariz ecbólico. Sus arenas determinan la noción de un parto incongruente. ¿Qué quiere esta arena conmigo? ¿A razón de qué su celo, su fingida autoridad, su ánimo terapéutico y promotor de contracciones? Estoy clavado a mis brazos. Mis ojos son aristas y mis piernas rastros de madera para separar la paja del grano. Rehúyo el comercio con aquello que pretende inseminarme. ¿Deberé, como Diorfo en versión femenina, y en razón de una pronta e invalorable descendencia, tener mi hijo de una piedra y merecerlo en el frío de un lecho planetario? El cielo, mi protector de frecuencias endémicas, es un bastidor de hierro, con travesaños armados de cuchillos curvos. Yo lo veo y recibo. La máquina ha nacido de la entraña del Apolo de Kalamis y su misión es cortar verticalmente la tierra y las raíces. Da la impresión de ser un ancla que arroja el cielo para fijarse a la tierra, a los mares y a las bocas ásperas de sus moradores. Su caída posee la dulzura precisa de la serafina. Viene montada con dos ruedas laterales y una delantera a manera de cadalso. Su poder es de grana. Dotada de timón y esteva, añora la mano del que ara pues nadie la conduce. Yo la veo venir y río. Hasta mi esencia se ríe. ¡Yo soy la llaga y el cuchillo! / la mejilla y el bofetón! / yo[yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo] soy [soy, hoy, soy, hoy, soy, soooooohoy, soooooohoy] los miembros y la rueda, / ¡(sooooy) la víctima y el sayón! Pues mi cuerpo ha comenzado a tener el color de las hojas secas asentados en los vegetales. Mi piel, cada vez más delgada y semitransparente. Mis dientes (relucen) como espejos contemplados desde adentro. ¿Debo, siervo de moho y arena entremezclados, adivinar la epopeya de tu piel, la calumnia de tu estirpe? Elena, Eva, María, Sofía... ¿Debo, responsable de cuánto, facilitarte la salida de mis líquidos y humores como quien exterioriza sus secretos, sus dependencias o angustias colmadas de secretos? Yaaaaaaaaaaa viene la máquina. Yaaaaaa está hecha su forja. De su cuerpo, al moverse, se refleja una luz borbotante sobre la escara de mi sombra. En alguna parte, en alguna riña o quimera de mi campo has hecho cortaduras o incisiones. Yo, tendido o ascendente, dirijo mis oficios hacia toda extenuación posible. Yo, ramoso, de terminaciones axilares, emanaciones azuladas o magentas, la frente enrodada y el fruto colmado de semillas, direcciono con mi inmovilidad terrestre la cauterización de mis tejidos. ¿Se finiquita alguna cosa, postergación curva de mi playa, si resuelvo de ahora en adelante la condena a tu espejismo?
Odama, Ohombre. La lámpara y su luz aviesa recalientan el terreno de nuestras postrimerías. Las cabezas que nos han tocado en suerte, equidistantes como lunas enemigas, saludan el triunfo de la esclavitud sonora y la derrota de las eras geológicas. Alguien te da de comer. Tu boca es pena, tu ojo infundio. Tenemos pegado contra la pared la copia de un gráfico del siglo dieciséis de un cuerpo humano representando una «X». El humano no trae piel. Su contextura, tan fuerte como enérgica, se manifiesta especialmente a través de la rigurosidad de los músculos y la tensión de la estampa. Abiertas y estiradas, sus piernas parecen montar un pináculo de aire. En la parte más elevada de esa cima, por debajo de su vientre expuesto, su pene descansa como una manguera encogida. Sólo sus brazos, verdaderas autopistas de señales y conductos impetuosos, parecen estrechar algo que resulta invisible a ojos del observador; flexionados a la altura de los codos, hacen descansar las manos y parte de los antebrazos en unas columnas que, excediendo las dimensiones del diseño en sepia, persiguen las paredes como remos de botes salvavidas. Soy (otra vez) vampiro de mi existir / -uno de esos abandonados, / de omniamorosa lengua / a risa eterna condenados, / en ojos basiliscos / en insinuado goce / ¡que no pueden ya sonreír! [Y es que...] además de sus extremidades siempre rígidas, siempre determinadas a llevar adelante algún ejercicio, algún movimiento o cosa parecida, el hombre no muestra otra actitud. Su cabeza va inclinada hacia uno de los lados como la de un sujeto alucinado. Las cavidades de sus ojos se orientan hacia su mano más abierta, de tal suerte que bajo su barbilla se dibuja una sombra que conecta o que probablemente sustenta su laringe e incluso su aparato fonador. Sin embargo, nadie grita. Una hoja de abeto parece haber sido tatuada en su mejilla como un bellísimo cráter en la zona despejada de un asteroide. Por encima de esa hoja, una rama tortuosa y descolorida persigue el lado luminoso de su cráneo y finaliza en dos capullos, dos manojos de hierba que dotan a ese lado de una identidad imprecisa e híbrida. No obstante, ese hombre nos llama con su voz hecha pasado. Soy (nuevamente) vampiro de mi existir / heautontimoroumenos de todas las mentiras y estaciones / Entre los pies, bajo el lindero de sombra que hace correr sobre el terreno una de sus piernas, ambos leemos la inscripción que, sin saber bien por qué, nos convoca a una edad de anticipaciones y veladas coincidencias. Llaman la atención en él sus manos de palmas abiertas y expresivas, como en gestos inequívocos de deslumbramiento o paroxismo. Pero llaman también la atención sus vísceras, escondidas entre la abigarrada tejeduría de tendones, fibras musculares y espacios no tomados. La disposición de éstas, lo sabemos, no es la más correcta. Tampoco el tamaño de los órganos del cuerpo es el más indicado, pero a ambos (¿ambos?) nos persuade el intrincado ramaje que salta a la vista y que cautiva no por lo que destaca de manera evidente y exponencial, sino precisamente por aquello que obstaculiza, que deforma o mantiene reservado. Ambos lo tenemos delante y convenimos en seguir un derrotero visual que da la impresión no sólo de haber sido inaugurado con ese fin sino de merodear, él mismo y de manera secreta como una especie de instaurador de la intriga, nuestras fuentes y propósitos. Ambos, como aleccionados por oscuras maquinaciones pero atrapados por emblemas de color o de magia primigenia, nos detenemos en la curvatura poderosa de su cuello. Profundizamos el instante. Luego, atrapados por la fluidez destacada del conjunto, viajamos hacia las terminaciones nerviosas que parecen desbocarse hacia las manos, caemos brevemente en el ensalmo de sus palmas voladoras, y nos volvemos por la misma vía hacia el nudo adueñado de su pecho. Desde ahí, grávidos y poco esperanzados, sometidos a una caída tan abigarrada como oscura y persiguiendo la fecha oportuna que permita nutrirnos del abismo, vamos haciendo eco a sus palabras. Nosotros somos sus cavernas. Los sectores velados nos ayudan. La huida de ciertos órganos conjetura o alimenta los pronósticos. Tercos espacios aún no conquistados por otros intrigantes, mientras tanto, confirman la esperanza del efecto. Hay que reconocer que resulta difícil rellenar un poco más de cuatro siglos. Dar con la hegemonía del hombre puede resultar tan complicado como fundar un rito, divisar un credo, confirmar un poder y hasta promover un deseo. Sin embargo, el cuerpo es un instinto gobernado por el hambre; es incapaz de prescindir de aquello que, anunciado con discreción, lo instiga desde afuera. En sus ancas, a manera de vigías condenados a la inmovilidad y a la infiltración de sangre a través de sus tejidos, se destacan las formas conocidas. Cráneo destazado y espina flagelada. Médula sin uso y cerebro neonato. Pero bullen asimismo otros espacios; inciden en la totalidad de la dinámica otros centros gravitatorios y poco tranquilizadores, como aquellos destinados al oportuno engaste de la religión. Ahí, en ese sector dominado por lo impropio, parece decretarse el sueño de la igualdad: ese sueño cordial que se funda en la visión relativizada por el aliento comulgado y que hace que el ser humano inscrito dentro del gráfico ilustrado se convierta en otra cosa, en un ser distante del conocido, más parecido esta vez a una criatura arcaica, a un ser desconocido, quizá al hombre original de los bosques.
tú no tienes nombre
tu cuerpo es un cristal de luz en el agua
me besas en la oscuridad
y eso es todo lo que eres
Una luz penetra el vacío,
hojas exhalan el olor del oro sobre las cenizas.
El sueño es la verdadera luz que te prometí,
la luz que recorre los recodos oscuros de las paredes.
Mi mano firmemente agarra su fulgor, ¿no te dije?,
lo trabaja con fruición éxtasis
movimientos infinitos en el cuarto vacío,
fulgor que gruñe en lo oscuro, fulgor que me constriñe.
Mi mano desasida danza mientras la ciudad tiembla
en orgasmo unicelular, en orgasmo de estallidos.
Tras la ventana entumecida ante la sociedad de consumo
la luz sin temor por el templo moche va descubriendo
en plena neblina el concreto deseo de ser piedra o barro,
algo de muerte blanca en estas paredes.
Mi mano es un dios poseyendo el destino de mi aliento,
el desplazamiento del ejército avanza por mis arterias,
dulcifica esta época que agoniza tras la ventana,
metamorfosis en sangre, metamorfosis en blanco.
Mi mano se arroja como un jaguar al vacío,
porque tentar el vacío es amar.
(De: Heautontimoroumenos)
* Texto leído en la presentación del libro Heautontimoroumenos de Miguel Ildefonso, Jakembo Editores, Asunción, Paraguay, 2005 (40 pp)
© 2006, Gonzalo
Portals Zubiate
Comente en la Plaza
de Ciberayllu.
Escriba a la redacción
de Ciberayllu
Más comentarios en Ciberayllu.
Para citar este documento:
Portals Zubiate, Gonzalo: «La celebración de los maestros o los comedores de uno mismo. Comentario acerca de Heautontimoroumenos, de Miguel Ildefonso»,
en Ciberayllu [en
línea]
652/060326